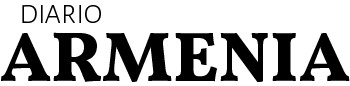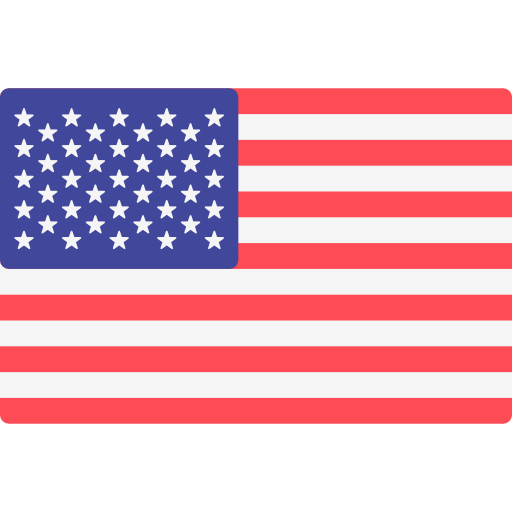Crónicas del Centenario: Cuando conocí a Simón Vratzian
 Joan Manuel Serrat, tiene una canción que titulara “Aquellas pequeñas cosas”, donde refiere a esas hojas perdidas en un rincón, en un papel o en un cajón. Así encontré días pasados un recorte del diario La Nación extraviado entre las páginas de una vieja agenda que dormía desde hace muchos años en un estante.
Joan Manuel Serrat, tiene una canción que titulara “Aquellas pequeñas cosas”, donde refiere a esas hojas perdidas en un rincón, en un papel o en un cajón. Así encontré días pasados un recorte del diario La Nación extraviado entre las páginas de una vieja agenda que dormía desde hace muchos años en un estante.
La nota -de mayo del 69- era la necrológica de Simón Vratzian que había fallecido en Beirut y donde se detallaban su trayectoria como dirigente y su participación en el último gobierno de la República Armenia de 1918. El artículo gatilló los recuerdos e inmediatamente volvieron a mi mente aquellos momentos en que tuve la oportunidad de conocerlo.
Vratzian visitó nuestro país en tres oportunidades. En 1936, 1957 y 1963. En la primera yo aún no había nacido, pero en las dos siguientes, ambos encuentros tuvieron para mí un significado muy particular.
Allá por la década del 50, mi tío Karekín Poghaharian a quien le decían Gandhi por su parecido físico con el pacifista hindú, (fue tipógrafo del Diario ARMENIA cuando no aún había linotipo), nos había regalado a mi hermana y a mí, unas alcancías donde guardábamos los vueltos de los mandados al almacén o la panadería. Esos ahorros se destinarían para el Djemarán de Beirut.
El ilustre visitante llegó acompañado por George Mardiguian, un empresario armenio radicado en los EE.UU. La FRA-Tashnagtsutiún local organizó una recepción en el Hotel Castelar de la Avenida de Mayo donde con enorme expectativa la comunidad se dio cita para homenajearlo.
Nosotros estábamos ubicados en una mesa próxima a la cabecera. A los postres, luego de las palabras del huésped, se inició una colecta entre los presentes para donar la suma al Djemarán de Hamazkaín de Beirut, una de las instituciones educativas armenias más importantes del mundo. En ese momento, mi tío nos dice que vayamos hasta la mesa a llevar nuestros ahorros. La alcancía de mi hermana era una pelota de plástico con los colores de Boca, mientras que la mía era un botín rojiblanco con el escudo de River, del mismo material.
Con alguna dificultad con nuestros escasos 10 y 9 años respectivamente, empujando a los presentes, esquivando sillas y mesas, mi hermana y yo llegamos hasta la mesa principal y rompimos ambas alcancías desparramando esas monedas frente a los invitados. Ese gesto, aunque insignificante por el monto, tuvo su correlato algunos años después cuando en 1963 Simón Vratzian volvió a la Argentina para la inauguración del nuevo edificio del Colegio Jrimian en Valentín Alsina.
Recuerdo que era un día lluvioso. El almuerzo popular había convocado a una multitud que ocupaba en forma apretujada cada rincón de la escuela, donde se habían colocado unos protectores de nailon para guarecer a los invitados de esa inoportuna contingencia meteorológica. Mi hermana había fallecido cuatro años atrás en un accidente, y yo, vistiendo mi uniforme scout de la Agrupación San Vartán, junto a mis compañeros estaba allí colaborando en las tareas de recepción y ubicación de los presentes.
Una indescriptible emoción me invadió cuando se escucharon los sones marciales de los himnos nacionales de Argentina y Armenia -el Mer Hairenik-, mientras hacíamos el badví ar (saludo 1) en la formación. No fue la única. Cuando Vratzian comenzó el discurso en el que resaltaba el esfuerzo de quienes habían logrado concretar la obra con el apoyo de los presentes y de los benefactores, recordó que en 1956, en su anterior visita, dos criaturas habían traído sus ahorros para apoyar al Djemarán de Beirut.
Vratzian murió en 1969. Pero tuve la oportunidad de volverlo a ver dos años antes, cuando en 1967 iba a participar de un seminario que se iba a dictar en el Djemarán, pero que a último momento se suspendió por la Guerra de los Seis Días, cuando las fuerzas israelíes bombardearon las bases militares de Siria y Egipto y ocuparon el Sinaí.
Casi ciego, ocupaba una habitación de la planta baja junto a la dirección en el Palandjian Djemarán de la capital del Líbano.
Allí, aunque no me podía ver, escuchó esta historia y esbozó una sonrisa.
Edgardo Kevorkian