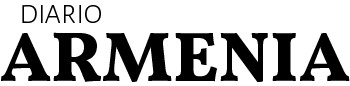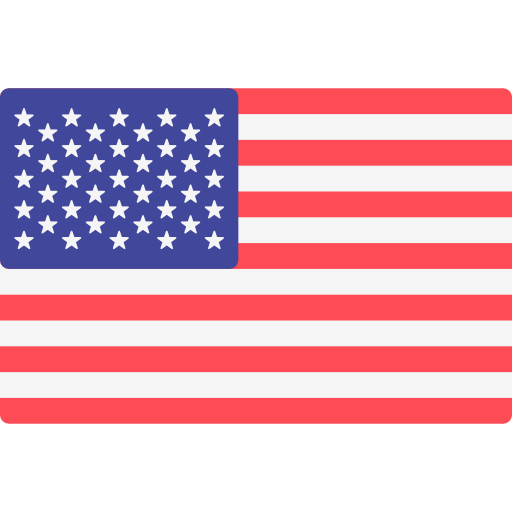“El horror no tiene palabras”

No hablaron. No contaron nada. No nombraron la palabra “turco” nunca más. No, no, no. Hablar es, a veces, pensar en voz alta. En esa acción, el mundo se podrá percibir como un murmullo, quizá de esos que quedan suspendidos en sueños. Pesadillas, en rigor de verdad. Tras un incidente emocional y físicamente traumáticos, muchos sobrevivientes del Genocidio cometido contra los armenios no lo relataron. Nunca, jamás. Eso no pasó. El mutismo lo borró.
“De lo que no se puede hablar, hay que callar”, Ludwig Wittgenstein.
En Genocide et transmission. Sauver la mort, sortir du meurtre (L'Harmattan, 1995), de Hélène Piralian, escribe que Talaat Pashá ordenaba telegráficamente un documento exigiendo que "exterminen a todos los niños en edad de recordar. No va a quedar ni un armenio para el museo". Todo esto bajo estrictas órdenes de mantener el silencio; de otra manera el turco que delatara o albergara a un armenio estaría condenado a la pena de muerte. Piralian, doctora francesa de hija de padre armenio proveniente de Georgia, psicoanalista con formación filosófica y graduada en París, escribe usualmente artículos de investigación en Francia, Turquía, Armenia, y casi todo Europa y Medio Oriente. Ha basado sus estudios desde la creación de estructuras que parten del flagelo genocida a partir de la temática del Genocidio Armenio. Trabaja usualmente en Ereván, donde fundó un Centro Consultivo-Terapéutico. "Historizar aquello que es negado operaba entonces no solamente como un desmentido en acto de aquello que es negado sino también como una verdadera (re)encarnación de los sujetos involucrados en estos acontecimientos", asegura Piralian.
Mantener el silencio.
Conservar vivo el recuerdo del exterminio del pueblo armenio se levanta contra todo intento de ignorar lo sucedido, de borrar sus consecuencias y de desconocer este hecho como lo que fue: el primer genocidio del siglo XX. ¿Pero qué sucede con los sobrevivientes? ¿Qué ocurre con la descendencia de este pueblo arrasado? Desde hace más de cien años intentamos recuperar la genealogía que se ha intentado destruir. Una incomparable reflexión acerca del borramiento de las huellas del crimen y su recuperación.
¿Pero qué ocurre cuando en ese proceso de recuperación, de rearmado identitario se ve impedido por la voz? Cuando la voz no suena, se calla, no cuenta, ¿ocurrió? La analogía con el árbol caído en el bosque es igual: ¿existió el genocidio si no lo contamos? ¿Nos mataron pero al callarlo quedamos como fantasmas carnales en un mundo inhóspito? La angustia todo lo puede. El trauma es superior a cualquier percepción.
No nos encontramos frente a una simple antinomia lógica. La situación histórica paradojal del pensamiento metafísico en una época saturada de ciencia positiva como la hoy, nos calla, nos manda a silencio. La relación de ese pensamiento con su tiempo es antitética, ya que aquél no tiene verdaderamente un lugar en un mundo sometido a un positivismo triunfante que domina el conocimiento y el lenguaje. Ha de guardar silencio, ya que si habla no será entendido. El filósofo Wittgenstein vive en un místico silencio lo metafísico sabiendo que no puede, dentro de un mundo totalitariamente dominado por la lógica de los objetos, comunicar acerca de “realidades” no objetivas presentes en su conciencia y, en rigor, sin poder pensar sobre ellas.
Y aquí la primera retórica: ¿si no pensamos en eso (el genocidio), estamos bien, seguimos adelante? ¿Si apelamos al silencio, entonces no existieron y así no murieron? Ni siquiera espectros…
En estas condiciones, el intento de existir filosóficamente en el mundo es ilusorio y la existencia filosófica puede tornarse una existencia trágica, si es verdad que en una tragedia se verifica una no identidad radical entre la conciencia del héroe trágico y su mundo, esto es, una diferencia que vuelve imposible una comunidad verdadera entre ambos y excluye la posibilidad de una comunicación genuina, de cualquier entendimiento o compromiso.
Dice el psicoanalista Claudio Godoy al respecto: “El horror no tiene palabras. La muerte es un centro exterior al lenguaje y lo habita en silencio. Precisamente el silencio fue lo que más llamó la atención de aquellos que intentaron estudiar las secuelas de quienes padecieron los horrores de la Gran Guerra, ese que sostuvieron en sus vidas a partir de la culminación del conflicto en 1918. Mutismo que se acompañaba de un síntoma muy particular: la repetición de los sueños de angustia, en donde el soñante era conducido una y otra vez a la situación horrorosa para despertarse, bruscamente sobresaltado, en una extrema angustia. Ese dato le permitió a S. Freud captar que si los sujetos parecían reticentes a narrar lo vivido no era porque les resultaba penoso hacerlo -explicación para el caso banal- sino que se trataba de algo distinto, de una imposibilidad estructural. El trauma se revelaba así como aquello que el sueño no puede transformar ni siquiera en una pesadilla, porque ésta es un horror ficcionalizado en la trama del sueño, guardián del dormir. Por el contrario, el trauma implica un horror real, tan real que es un agujero en aquello que un sujeto puede simbolizar. Sólo puede repetir la falla, sin lograr integrarlo en las tramas simbólicas e imaginarias que constituyen nuestra realidad, sea onírica o diurna. Con una lógica muy próxima W. Benjamin señala que si la gente volvía muda de los campos de batalla era porque se les había sustraído la posibilidad de hacer de lo vivido una experiencia. La pobreza en la comunicación era un índice de esa brutal sustracción, ya que la experiencia requiere de la narratividad. El despojo fue producido, según él, por la irrupción de la técnica moderna que introdujo formas de destrucción y métodos sistemáticos de exterminio masivo hasta ahí inusitados. Por lo tanto, podríamos afirmar que el silencio es el trauma mismo. Poner palabras es ya un tratamiento posible, muchas veces espontáneo, de ello; advertidos de que, por más que se diga lo que se diga, conservará siempre un núcleo irreductible de mutismo. Las palabras sólo lo podrán bordear en quien lo padece, lo cual no es poco cuando se logra. Con ellas se construye un testimonio transgeneracional que se hace escritura. Así lo acontecido, y sus terribles consecuencias, se inscriben finalmente en la historia”.
Godoy es Doctor en Psicología (UBA), Profesor Adjunto regular de la cátedra II de Psicopatología, Facultad de Psicología (UBA), Director de proyectos de investigación UBACyT. Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología (UBA), docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM y del Instituto Clínico de Buenos Aires, además de miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
Entonces, retomando estas palabras, la muerte está habitada por el silencio. Porque el dolor es indescriptible. El problema, entonces, enfrenta cómo transformar esa muerte guardada en suspenso en muerte simbolizada, de modo de poder enterrar a los muertos y hacer un duelo que permita que estos no desaparezcan, sino que sigan existiendo en la memoria colectiva y la historia.
“¿No ven qué ocurre? Dios se ha vuelto loco”, decía una mujer armenia al presenciar la muerte de su hijo quemado vivo en la iglesia de su pueblo. Atribuir el horror humano a un efecto místico tiene más “lógica”.
Retomando a Wittgenstein, diremos que la lógica define el ámbito de lo que puede ser dicho con sentido: “El método correcto de la filosofía sería éste: no decir nada más que lo que se puede decir; en consecuencia, proposiciones de las ciencias de la naturaleza –por ende algo que nada tiene que ver con la filosofía- y luego siempre que alguien quisiera decir algo metafísico habría que mostrarle que él no dio en sus proposiciones ninguna significación a ciertos signos”, más allá de la ciencia no parece haber más que estas dos opciones: o un decir sin sentido (unsinnig) o el silencio.
Dice la psicoanalista Carolina Saylancioglu: “Sería desacertado generalizar, porque cada sujeto se ve afectado de distinta manera y, aunque tenga los mismos ancestros e incluso los mismos relatos, cada quien se afecta de una manera singular. Se pueden observar, sin embargo, ciertas cuestiones se repiten en descendientes de personas que han sufrido un genocidio. Aquello transmitido puede tener carácter traumático o incluso permanecer en la vida psíquica como algo extraño. Más o menos presente en formaciones del inconsciente como por ejemplo sueños, son sucesos que si bien han sido vividos por generaciones pasadas, tienen en la siguientes alguna aparición como fenómenos de cierta reiteración que implican algo traumático. Este es un claro ejemplo de cómo las vías para simbolizar lo real pueden volverse un real mismo, reiterarse como algo que permanece, algo que no cesa de no escribirse en el aparato psíquico, y en cierto punto, libre de posibles elaboraciones por la vía del sentido. Resulta entonces que lo mismo que es familiar se torna siniestro”. Saylancioglu es practicante del psicoanálisis, Licenciada en Psicología (UBA), miembro de la Fundación Descartes de 2010 a 2020, participa en actividades del Campo Freudiano y actualmente forma parte del equipo Encontrar Salud.
Y acá nos encontramos frente a otra realidad: la primera generación, hija de sobrevivientes -los que se salvaron, huyeron, se asentaron en otras tierras y establecieron sus instituciones-, mayormente apenas si sostuvo esta realidad (el Genocidio). Quizá por repetición de sus padres, los que no hablaron. Ya la próxima siguiente enarboló la bandera y gritó a viva voz: “Esto pasó y exigimos justicia, no puede volver a pasar”. Con un acercamiento más lúcido y alejado del silencio, más pertinente a la complejidad de la noción de lo ocurrido, despojados de, diremos “neutralidad” de esa primera generación, el silencio se rompió. “Por casi cincuenta años, dice Piralian -después del Genocidio-, los armenios virtualmente se desvanecieron de la conciencia del mundo. Los armenios rusos fueron sovietizados. Los armenios de la diáspora se resignaron a su suerte. El silencio del mundo y las denegaciones del gobierno turco sólo agregaron puntos a su ordalía. Las inseguridades de la vida en la diáspora minaron la confianza de los armenios en su capacidad para aferrarse a alguna forma de existencia nacional. La constante dispersión, la amenaza de una completa asimilación y la humillación de esa derrota total y degradación contribuyeron con dichas inseguridades”.
¿Por qué apelamos a la memoria, una sagrada, por cierto, con carácter de martirio santo y la atesoramos como una reliquia? Porque la afrenta de la negativa turca es el tópico más angustiante después de la muerte misma. Nos vuelven a matar, nos niegan, nos callan. Quizá porque acaso el castigo extremo es privar, destituir a un ser de su humanidad: “Destituirlo de ella haciendo irreconocible su cuerpo, cuerpo abandonado a la devoración, a la dispersión de los animales salvajes (lobos o buitres) y al que a continuación se le niega la sepultura para quitarlo, excluirlo, tanto de la Historia como del linaje al que pertenece?”, sigue Piralian.
Muchos callaron, no supieron/pudieron contar que mataron frente a sus ojos a todo aquel que se cruzara con un turco. No encontraron las palabras para describir el olor a sangre, a carne quemada -¿existen?-, creyeron que aliviarían el dolor vivido a los suyos, a su progenie, que los “salvaban”.
El efecto de censura, prohibición, silenciamiento, ocultación, ¿omisión?, que ejerce todo trauma se observa en las palabras que no se pronuncian, quizá apenas un murmullo entre dientes en medio de una pesadilla donde todo recobra vida. Y voz. Y ahí están nuestros muertos. Pidiendo que lo hablemos, lo contemos, para que no vuelva a ocurrir.
Cantaba Gardel:
Silencio en la noche
Ya todo está en calma
El musculo duerme
La ambición descansa
Un coro lejano
De madres que cantan
Mecen en sus cuna
Nuevas esperanzas
Silencio en la noche
Silencio en las almas
Lala Toutonian
Periodista
latoutonian@gmail.com