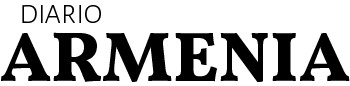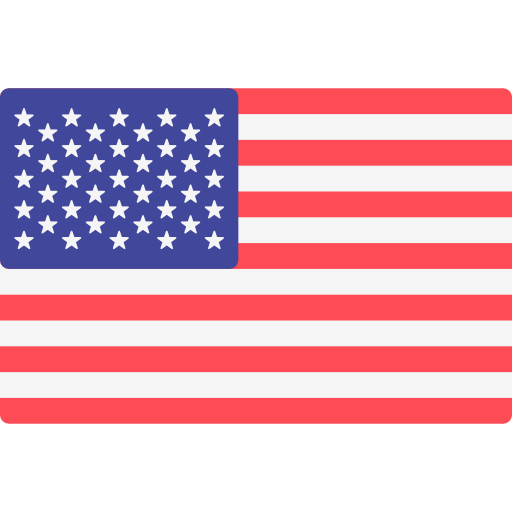Esmirna 1922: El fuego no puede acallar la verdad
Aún recuerdo su voz calma narrándome en detalle cómo había sido aquello. Fue un 9 de septiembre, dijo. Destacó que era sábado. No hizo falta que me dijera el año ni el lugar; ambos sabíamos que era en 1922, en Esmirna.
En esta Buenos Aires tan lejana, aquella tarde en la que estábamos sentados a la sombra del añoso abeto, mi abuelo Voskán parecía querer hablar sobre ello más que en otras ocasiones. Hizo una pausa. Esperé en silencio a que ordenara sus pensamientos antes de recomenzar el hilo de su relato. Y con esa calma que lo caracterizó siempre, pausando su voz con dulzura pero a la vez firme, describió preciados detalles de cómo había salvado su vida arrojándose a las aguas del Mediterráneo, en espera de ser rescatado por algún barco que lo alejara de aquel infierno.

Esmirna era una ciudad cosmopolita a orillas del Mediterráneo. Allí se había trasladado mi abuelo paterno, Voskán, desde su Elmalú natal, con su madre y sus hermanos, después de que Tateós, su padre, falleciera de muerte natural. Era un joven maduro para sus 16 años de edad, aprendiz de sastre en lo de un griego que lo apreciaba como a un hijo y que lo perfeccionó en aquel oficio que luego fue el de toda su vida.

Envalentonado por la impunidad con que desde 1915, e incluso antes, “limpió” de armenios y de otras nacionalidades ciudades y pueblos que en ese entonces formaban parte del Imperio Otomano, el gobierno turco continuó su avance sobre otros territorios sin miramientos. En septiembre de 1922 la desgracia llegó a Esmirna y a sus alrededores. Dispuestas a ingresar a la ciudad, a principios de mes, las tropas de Mustafá Kemal encontraron en su avance que el ejército de Grecia, abandonada a su suerte por parte de los aliados, se había retirado, dejando a la población armenia y griega local totalmente desamparada y a merced de lo que viniera.
Aquel sábado 9 de septiembre de 1922 fue como si, literalmente, estallara el infierno. Las hordas turcas se veían en las calles de Esmirna. Saquearon el barrio armenio, fusilaron y masacraron a quienes encontraban a su paso. Y un incendio provocado que comenzó en los barrios armenio y griego adquirió cada vez mayores dimensiones, con una voracidad que destruyó todo. Aquellos mismos armenios y griegos fueron acusados de dar inicio al fuego, lo que fue la excusa perfecta para sembrar aún más violencia por parte del enemigo y destruir aquello que generaciones enteras habían erigido en esas tierras.

Algunos pudieron reunir parte de sus pertenencias y escaparon hacia donde pudieron, sin saber si el camino elegido los mantendría con vida. Pronto el fuego se extendió por la ciudad casi por completo y rodeó sus límites. Desesperada, la población se vio obligada entonces a dirigirse hacia la costa. El muelle de Esmirna, otrora colorido con su encanto característico, sus edificaciones señoriales y modernos comercios que invitaban a eternas recorridas, estaba ahora abarrotado de gente que trataba de salvar su vida, que golpeaba las puertas de los consulados extranjeros rogando por ayuda, que buscaba sitio en los botes para que los llevaran hasta los barcos de la Cruz Roja y de otras banderas que se habían acercado a la costa.
Las circunstancias hicieron que Voskán de pronto se encontrara solo y perdiera el rastro de los suyos. No estaban con él su madre, Shushán, su hermano, Hampartzum, ni sus hermanas, Hasmig, Prapión y Koharig. No tenía alternativa; debía decidir qué hacer. La ciudad era un verdadero caos. Aquella Esmirna brillante y moderna que él tanto había admirado ya no existía; ahora todo era fuego, escombros y cuerpos inertes despedazados en las calles, gritos de desesperación e incertidumbre.
Intentó subir a algún bote, pero fue rechazado una y otra vez, como otros. Incluso esas embarcaciones peligraban, repletas a más no poder. Y entonces decidió imitar a quienes vieron en las aguas del Mediterráneo el aliento de un posible refugio y el camino hasta alguno de los barcos allí anclados que les permitieran escapar del salvajismo turco. Se arrojó al mar, escondiéndose de los gendarmes, soportando allí por horas aquel frío otoñal, a la espera del milagro. Y ese momento llegó. Un bote lo rescató y lo llevó hasta un barco de la Cruz Roja. Junto con otros cientos de sobrevivientes lo llevaron a Mitilene, en la isla griega de Lesbos.

El fuego consumió a Esmirna durante días. Las llamas y el humo se veían desde la lejanía. La floreciente ciudad del pasado se tornó cenizas, humeantes escombros. Hasta el fin de sus días mi abuelo Voskán recordó cada detalle de cómo logró salvar su vida, empujado hacia un exilio forzado.

El destino de los sobrevivientes se tomó su tiempo. Después de permanecer en Mitilene por semanas y encontrar luego refugio en distintas localidades, finalmente Voskán llegó al puerto de Atenas, El Pireo, en la Grecia continental. Allí pudo reencontrarse con su familia, que nada sabía de él hasta el momento de aquel encuentro inesperado para todos.
Se cumplen cien años de estos hechos atroces que sacudieron a Esmirna. De las matanzas de armenios y griegos allí cometidas, del exilio de quienes huyeron con poco o sin nada, de la destrucción del acervo de pueblos que habitaron allí por generaciones durante siglos y milenios.
La impunidad de aquel entonces con que el gobierno turco-otomano y las fuerzas kemalistas hicieran todo lo que estaba a su alcance para ejecutar su proyecto panturquista de “una Turquía sólo para los turcos”, sumado a ello la falta de condena internacional por sus crímenes y delitos, son el precedente indiscutible que avalan a la Turquía de hoy para azuzar al mundo y continuar sembrando el terror con su impertinencia característica, sin recibir reprimendas ni reproches, sin ningún castigo a cambio.
Esa misma impunidad le ha transmitido a su aliada Azerbaiyán, y así, mancomunadas, extienden sus garras sobre Armenia y Artsaj. Es esa misma impunidad que llevó al presidente turco actual, Recep Tayyip Erdogan, a increpar días pasados a Grecia amenazándola con su frase “No olvides a Esmirna”, que escupió con una impavidez total, agregando que el país heleno pagaría un alto precio y que Turquía podría “llegar una noche en forma repentina”. Es la misma impunidad que la mantiene firme y fortalecida ocupando Chipre, como así también extendiendo con planificada sutileza su negra sombra sobre Europa sin que ésta llegue a notarlo siquiera.
El centenario del incendio de Esmirna no es sólo un aniversario. Es honrar a quienes allí perecieron, a todo lo perdido, y a quienes salvaron sus vidas. Es tener memoria y saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Es no olvidar que Turquía adopta su política negacionista también en este caso, tal como lo hace con relación al 1.500.000 de armenios que masacró en el Genocidio Armenio de 1915/23. Sin embargo, nuestra voz no puede ser acallada. Porque es la de nuestros ancestros. Y siempre será un canto a la vida y en reclamo de justicia.
Graciela Kevorkian