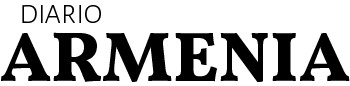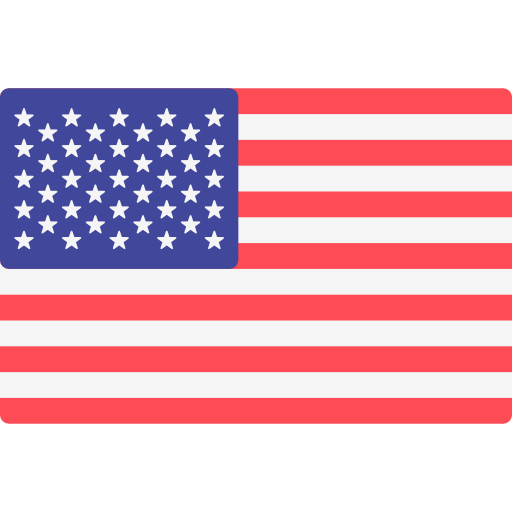Hacia la cima del Ararat: Entre lo individual y lo colectivo

La travesía comienza traspasando una de las fronteras terrestres que conectan a Armenia con Georgia. Del lado georgiano se despliega una carretera que se asemeja más a un asteroide lleno de cráteres. Ya van decenas de kilómetros recorridos en una suerte de cabalgata cruzando el pueblo de Ajalkalak de población mayoritaria armenia. El estado de la ruta marca el nivel de importancia que el estado georgiano brinda a la conectividad con su vecina armenia.
El viaje continúa. Un par de horas más tarde, una gran bandera turca indica que llegamos a la segunda línea de contacto. Control de pasaportes. Del otro lado, nos espera Nurullah, el joven kurdo que nos acompañaría los días sucesivos.
Pasamos por Kars, la antiquísima ciudad armenia, sede del reinado de los Bagratuni. A lo alto se deja ver un añejo y colosal castillo. A sus pies, una iglesia armenia. La cruz de su cúpula fue reemplazada por la luna turca y su interior imita las formas de una mezquita. No es la primera vez que ingreso a este monasterio que luce cientos de elementos de la simbología armenia en su fachada, aunque siempre aparece el mismo estremecimiento. A algunas cuadras, según los rumores se ubica el hogar paterno del escritor Yeghishe Charents. Inerme y abandonada como todo lo armenio que pasa a manos ajenas.
La próxima parada es Ani, la majestuosa ciudad de la Armenia Occidental, hoy convertida en un espacio de atracción donde los turistas se dejan atrapar por un montículo de iglesias armenias abatidas. Una garita indica que el ingreso es con entrada. Hacemos caso omiso a aquel puesto y a los carteles que cuentan una historia que parece de otro mundo, un relato paralelo a la verdad que sólo tiene vigencia en el cosmos turco. Entramos hipnotizados por la energía que carga Ani. En un momento de descuido, Ani con sus rasgos de ciudad esplendorosa de hace cientos de años se despliega delante mío. Hombres y mujeres con atuendos típicos de aquella época van y vienen. Vuelvo en sí. A la izquierda, un precipicio y en su ladera, cientos de cuevas. Las miro y no dejo de preguntarme cómo las personas que allí vivían llegaban a la ciudad, si decenas de metros marcan un surco casi imposible de acceder.
Cuando miro a lo lejos –o no tanto- diviso la base militar rusa de Gyumrí. Pues claro, si estamos a apenas unos kilómetros de distancia. Si la frontera terrestre entre Armenia y Turquía hubiera estado habilitada, el viaje nos hubiera tomado un par de horas y no habríamos incorporado a Georgia en esta cuestión.
Vamos camino a Dogubayazit, la ciudad estacionada en el valle del Ararat. Es grande y activa, diferente a todo lo que imaginé como asentamiento kurdo al pie del monte. Nos aproximamos al Ararat y en cada kilómetro se engrandece. Luce más real, pero a la vez diferente. Sí, diferente; y no sólo porque desde este lado el pequeño Sis se esconde tras el imponente Masis. Es diferente porque la sacaron del cuento nostálgico que se relata viéndola detrás de un alambre. Salió de la perspectiva en la que se muestra calma y armoniosa desde Ereván o de los cuadros pintorescos prolijamente colocados en los hogares de aquellos que la tienen lejos. Estaba convencida de que el blanco y las tonalidades azuladas dominaban al Ararat, cuando en realidad está poseído por lo más vigoroso del relieve volcánico.
Comenzamos a subir. Nuestro calzado hace frente a rocas de todos los tamaños. Luego de algunas horas, Nurullah divisa a lo lejos el primer campamento donde reposaríamos hasta emprender la caminata al segundo descanso. Cae el sol, y las luces de Dogubayazit comienzan a encenderse. Nurullah, el cocinero Ahmet y los pastores que dirigían los caballos que llevaban nuestras pertenencias, son desbordados de preguntas. Surcamos por temas como su vida personal, el rol de Garo Paylan en el Partido Democrático de los Pueblos del Parlamento turco, la política de Erdogan y cómo en los libros escolares los maléficos tashnag atentaron contra los líderes turcos entrado el siglo pasado. Con la frecuencia de un té negro cada 15 minutos, la conversación continúa hasta que se nos cierran los ojos.
El día comienza con el temprano amanecer del verano. Emprendemos la caminata hasta el segundo campamento. La inclinación del suelo se torna más profunda. Llegamos a los 4.200 metros. Armamos las carpas donde encontramos un lugar más o menos apto, pero la pendiente es inevitable. El frío también.
En la madrugada, iniciamos el último tramo. A pesar de algunas complicaciones, estamos llegando a la cima. No vemos nada más que nieve. Nurullah, despavorido por el clima, grita que nos apuremos. Todo el romanticismo de la llegada a la cima se perdió. Aunque tal vez nunca haya existido.
En cada paso mínimo y bajo los efectos de la altura, pienso que el Ararat no es más ni menos que el símbolo nacional armenio, pero que esta travesía no es más que un desafío personal en el que solo intervienen mi cuerpo, mi mente y aquellos miles de metros elevados. Naturalmente, una cuestión individual, una gesta personal que nada tiene que ver con lo colectivo. ¿Una hazaña? Puede ser; no dudo que no esté siendo difícil. Pero cuando pienso en “hazañas” y en “colectivo” el instinto me arrastra a hechos que nada tienen que ver con subir y bajar el Ararat. De hecho, ahora estoy casi en la cumbre y eso no le ha cambiado la vida a nadie –bueno, tal vez a mi padre que estará emocionado, convencido de que se cumplió el sueño de mis bisabuelos-.
Quedan sólo dos pasos y me convenzo más aún de que llegar a la cima lejos está de ser una vara de mayor o menor portación de identidad armenia. Porque ninguna cuestión personal, como ésta, puede acceder al nivel de las conquistas colectivas, que siempre-siempre trascienden lo individual. Por más conexión que razones como éstas remitan a la construcción de esa identidad en las personas, no supone cambios en lo colectivo. Cientos de armenios ya lo hicieron y lo seguirán haciendo; y ninguna comunidad de la diáspora se ganó el ticket a la no asimilación, ni tienen garantías de permanecer consolidadas con el paso de las generaciones. Aún no recuperamos Armenia Occidental, ni resolvimos el hipotético escenario en el que tendríamos una población mayoritaria kurda o turca en aquella Armenia. No poblamos el valle del Ararat de armenios, ni logramos el resarcimiento del genocidio que sufrimos. Azerbaiyán no mermó sus ataques en las líneas de contacto con Artsaj. Tampoco a Hovannes le aumentaron su salario, ni la Asamblea Nacional de Armenia incrementó la pluralidad de voces partidarias. Estas sí son las hazañas colectiva que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro de la nación armenia. Probablemente, éstos hayan sido los sueños de mis bisabuelos.
Desde arriba se ve Ereván. Doy media vuelta y empiezo a bajar. Hay mucho por hacer.
Betty Arslanian
Corresponsal en Ereván
beatrizarslanian@gmail.com