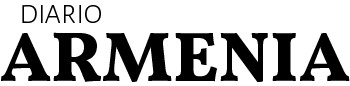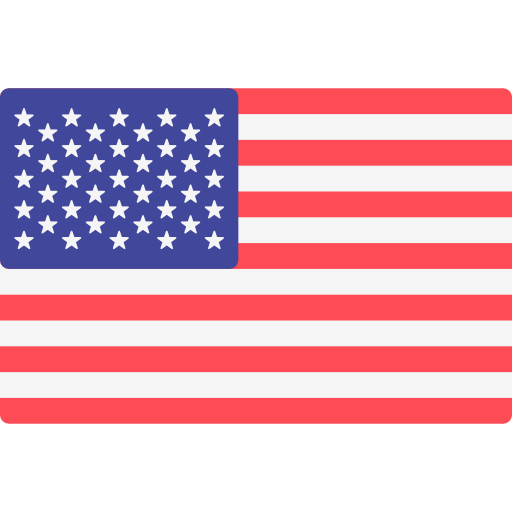Huella física. Ser inmigrante armenio

El abuelo había muerto hacía cuatro años. El abuelo era un vacío que se me había infiltrado. Algo que se extinguió. El desierto. La Turquía asiática donde se eliminaban nueve de cada diez armenios. Era los centros de reinstalación en los desiertos de Siria y Mesopotamia, los campos de refugiados al norte de Siria e Iraq; era los campos de concentración a todo lo largo de Bagdad. Eran las niñas esperando su admisión en el Orphan City en Alexandropol.
Aprendí castellano a los cinco años. Durante esos primeros años, cuando se dirigían a mí en armenio era a él a quien hablaban; a él que había muerto hacía varios años. A las niñas de él que se morían de hambre en la puerta de los orfelinatos mientras lo buscaban por todas partes. A las hijas de él que se morían amándolo odiándolo porque él ya no estaba. ¿Quién había desaparecido para quién? Una vez en Buenos Aires, tenía que encontrar un trabajo para subsistir sin hablar. Se colocaba la cámara a la altura de la boca y fotografiaba a las personas que escuchaba. Como un pornógrafo fotografiaba lo que quería ver: imaginarlas existentes. Nitrato de plata sobre una película clásica. Anticipar con la memoria lo que el ojo no podía ver; lo invisible. Sobre eso que nunca era un objeto. Era poseer algo que no se podía mirar.
El abuelo es un personaje narrativo.
Hubiera sido, si alguien me hubiese contado esta historia. Una historia. Pero no; el abuelo está en la lengua. Una lengua que suena mal.
El abuelo imaginaba todas las cosas vacías. Cómo hubiera dicho, esto o aquello es verdadero, si no percibía ni esto ni aquello. Si las cosas eran vacías no se destruían. Combustiones fugaces de elementos que surgen y desaparecen. La textura de eso que llamo ilusión.

Trabajaba sacando fotos en las plazas. Salía a las plazas para ofrecerse, para perder ese tercer ojo desbordante de toda vista. Para disparar. Para convertir en testigo al que miraba de que todo armenio varón menor de cuarenta y cinco años se alistaba en las tropas otomanas. Que se enlistaban para luchar junto a Alemania y contra el orden zarista. Que del otro lado había otros armenios, armenios rusos que formaban parte del ejército del zar. Que los armenios varones menores de cuarenta y cinco años; él, fueron declarados traidores por su nacionalidad.
Fueron obligados a realizar trabajos forzados. Los mandaron a las caravanas. Arrancaba pasto o plantas o cualquier cosa para masticar. El asunto era buscar quién vive, quién respira, quién grita. Era durar. Durar para que dijeran no lo matamos nosotros; murió.
No te agaches a buscar agua, si te caés te podés romper el alma, pero ¿qué parte de vos sería el alma?
La instantánea, la huella física de una memoria sensual. Esa predicación silenciosa que sueña con una saciedad y mira. No es el abuelo. Es que me hagas visible. Congelar la imagen; inmóvil, descarnada.
Calmate. (…)
El abuelo se vació de sí mismo, de ir a ninguna parte, de un no te hablo más. No habló porque el asunto era durar. Documentos. De la garganta a los huesos de la clavícula, el tramo que va de la palabra a su raíz, el fin de la tráquea. Ahí donde las mujeres africanas lucen sus collares metálicos. Tomame una foto hasta ahí. Las fotos no son pinturas colgadas en museos, guardadas con carteles rezando: no se toca. Para que sienta el desborde de tus manos en la superficie del cuerpo y no me calme. No me dejes acá, así, durando. Que no digan se murió sola, como un notificar que me di muerte. Cuando te pregunto qué es esto, quiero decir dámelo. Documentos. Buscar el origen. En la mesa; la madera, la pintura. En las personas, una colección de realidades, un muestreo; el acecho al borde de los labios, una deserción. Cuando se tiene un hambre tan intolerable se llega a ver lo que no está. Por eso quiero que me fotografíes.
Dispará.
Ahora el que mire se convertirá en testigo. (…) Acaso la filiación sea una manera de escribir con luz sobre el cuerpo. Algo que no pueda ser negado. La destrucción de Cartago fue un éxito poco habitual. Los propios escombros de las explosiones de Varsovia protegieron los restos y bloquearon el fuego. Cortar la cinta. Echar la primera palada. Celebrar la demolición. Haceme una marca.
Acá.
Cuando querían enseñar las reglas gramaticales del idioma armenio en el colegio me mostraban un mapa y una serie de fotos de ahorcados, de muertos de hambre, de una pila de cabezas. Una cuerda, un cordón que tomaba entusiasmada pensando ana- ana- ana y la tristeza se disipaba; se volvía combativa. Hubiera sido más tranquilizador para el abuelo que los animales no hubieran hablado y hubieran sido animales; que las paredes no lo hubieran golpeado y hubieran sido cosas. El cansancio de la imagen, su aturdimiento. Antes de tomar el barco, antes de huir de su pueblo se había tragado todas las monedas para que no le robaran. O eso era lo que contaba. Tomó un puñado de tierra, las puso en la boca de cada una de sus hijas, de su mujer. Fue como un sacerdote administrando la comunión. No tengan miedo, decía; pronto estarán con dios.
Ana Arzoumanian
Autora de Dispara hacia atrás, editorial Leviatán.
(Fragmento publicado en el Diario Perfil del domingo 7 de julio de 2024).