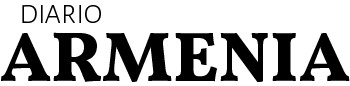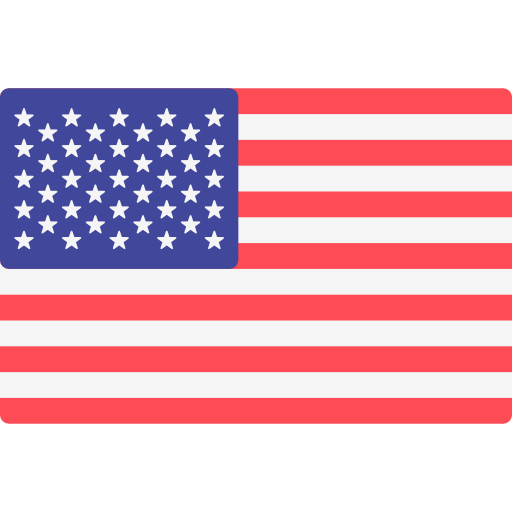La heroica epopeya de Musa Dagh” cumple cien años
Al cumplirse cien años de la epopeya de Musa Dagh, que inmortalizara la célebre obra de Franz Werfel “Los Cuarenta Días del Musa Dagh”, ofrecemos a nuestros lectores fragmentos del prólogo del volumen editado en castellano por Losada y que aun puede adquirirse en las librerías.
“¡Turquía para los turcos!”, clamaban algunos en dicho país, a principios del siglo XX (un siglo después, también). La consigna, variación de una fórmula repetida en la larga lista de crímenes del nacionalismo, inspiraba por entonces aquella otra, pavorosamente familiar, de la necesidad de “solucionar el problema armenio”. Una y otra consignas se amalgamaban en la política genocida emprendida en 1915 por los jefes del gobierno turco: el ministro del Interior Mehmet Talaat y el ministro de Guerra Ismaíl Enver, quienes se aprovecharon de la Guerra Mundial en curso para implementar una política de eliminación de los cristianos armenios, a quienes consideraban el enemigo interno por antonomasia.
Según explicaron al gobierno alemán, su aliado en la guerra, “el trabajo que había que hacer –el exterminio-, había que hacerlo ahora; después de la guerra sería demasiado tarde”.
El asesinato en masa resultante de esta perversa urgencia conmocionó profundamente a Franz Werfel, escritor de nacionalidad austríaca y de origen judío, que concibió la idea de redactar una novela sobre el tema durante una estancia en Damasco, en 1929. Publicada por primera vez en 1933, Los cuarenta días del Musa Dagh es la historia de la resistencia ofrecida al ejército turco por unos pocos miles de civiles armenios a mediados de 1915, en el Musa Dagh, el Monte de Moisés (ubicado al borde del Mediterráneo oriental, cerca de Antioquía).
Ya antes los armenios habían sido víctimas de matanzas, orquestadas a fines del siglo XIX por el gobierno del sultán Abdul Hamid II. Esta vez se trataba de algo peor. Las matanzas podían durar unos cuantos días y extinguirse tan pronto se saciaba la sed de sangre de los victimarios, por lo general soldados librados brevemente a la violencia. Las matanzas “se producían en el desorden y morían en el desorden”, dice un personaje de la novela. En 1915 y los años que siguieron, en cambio, operaba un sistema, y el instrumento fundamental de este sistema fue la deportación. Se acarreaba a los armenios en grandes cantidades y en condiciones extremas desde sus lugares de residencia hacia campos de deportación, los que en su mayoría se hallaban en el desierto, en las proximidades del río Éufrates. Los que no morían en el trayecto, -y fueron muchos los que sucumbieron-, morían en los campos. La deportación, prosigue el referido personaje, “no se alejaba como un terremoto que dejaba siempre en pie algunas casas y hombres a salvo. La deportación se prolongaba hasta que el último hombre de un pueblo caía traspasado por la espada, moría de hambre en el camino, de sed en el desierto o a consecuencia del cólera o el tifus”. No se trataba de embriaguez sanguinaria transitoria, sino de un orden con un fin perverso: la sistemática eliminación de una minoría étnica a la que se consideraba un elemento perturbador para la perfecta armonía de la nación turca. Lo señala otro de los personajes: el exterminio de los armenios, decidido por Enver y Talaat, “es la frutilla de su política nacionalista”.
Tenemos, pues, a los armenios, aparentemente condenados a la impotencia y a una eterna sumisión; condenados a tender el cuello cada vez que el hacha asesina del fanatismo se cierne sobre su destino. Esta vez, en medio de la descomunal operación de exterminio, alrededor de 4500 armenios deciden oponer una resuelta resistencia, fortificándose en la mencionada montaña. Se trataba de simples aldeanos, habitantes de las siete villas armenias emplazadas en las proximidades del Musa Dagh -que ya desde antes proveía refugio a un puñado de desertores y forajidos-. Gentes que, en calidad de nativos del lugar, conocían a la perfección cada vericueto y cada pliegue del terreno, y que a esto añadían el coraje de la desesperación. Así pueden infligir varias derrotas a los turcos, vulnerando el orgullo que suelen tener por pertenecer a una “raza guerrera” (¡y los que pisotean ese orgullo no son más que campesinos y comerciantes!). No obstante, saben que su futuro está sellado y su única, loca esperanza, es que algún buque británico o francés de los que fondean en Chipre, acuda en su auxilio.
Por descontado que las poco más de ochocientas páginas de la novela ofrecen al lector una nutrida galería de personajes, en general de trazas muy verosímiles; algunos de estos personajes, rayanos en lo pintoresco, añaden una dramática nota de color en lo que de otro modo podría haber sido una masa gris de individuos indiferenciados.
Destaca por méritos propios un personaje histórico, el orientalista y misionero protestante alemán Johannes Lepsius (1858-1926). Verdadero ángel guardián del pueblo armenio, Lepsius se comprometió en su defensa desde las matanzas hamidianas de 1896. Horrorizado por las noticias relativas al exterminio emprendido por el gobierno turco, intercede a favor de los armenios frente al ministro de Guerra, Enver Pashá, con quien sostiene una breve e infructuosa entrevista. Cuando desespera de todo éxito para su ímprobo empeño, es conducido clandestinamente ante un selecto grupo de turcos que encabezan una orden religiosa musulmana, contraria al nacionalismo y a la masacre de los armenios; esta cofradía de derviches proporciona la única luz que pueden ver los asediados en el Musa Dagh, precisamente en el momento de su mayor zozobra. Sin duda, las contadas intervenciones de Johannes Lepsius representan algunos de los momentos álgidos de la narración.
El protagonismo recae inequívocamente en Gabriel Bagradian, personaje presumiblemente ficticio. Bagradian encarna las tensiones espirituales del desarraigo y el reencuentro con las raíces. Vástago de una familia armenia de acaudalados comerciantes, tiene treinta y cinco años de edad al desencadenarse los acontecimientos, la mayoría de los cuales los ha vivido en París. Educado como occidental, casado con una francesa de familia acomodada, Julieta, Bagradian es arqueólogo e historiador del arte, asiste a las lecciones de filosofía de Bergson y publica eruditos artículos en revistas de gran sofisticación. Sus 23 años europeos, su exquisita formación intelectual, su familia europea (tiene un hijo de 12 años, Esteban) y sus relaciones sociales europeas hacen de él un armenio sólo en teoría. La enfermedad de su hermano mayor, responsable de las empresas familiares, lo obliga a retornar a Turquía justo cuando el espectro de la guerra amenaza Europa, en julio de 1914. No tiene muchas razones para exhibir un ardiente patriotismo, mucho menos si se trata de luchar en el bando enemigo de Francia, pero el sentido del deber se impone y, ya desatado el conflicto, se presenta ante la autoridad militar competente (Bagradian es oficial de reserva del ejército turco, agregado a un regimiento de artillería).
Curiosamente, cuando la marcha de la guerra dista bastante de ser favorable al Imperio Otomano, su ejército no parece tener necesidad de oficiales: el comando de la división prescinde de los servicios de Gabriel, y un tiempo después se ve obligado a entregar su pasaporte y su teskeré (pasaporte interno). La medida abarca a todos los armenios por igual; por muy occidentalizado que esté, Gabriel Bagradian no debe esforzarse mucho para presagiar lo que sigue a semejantes medidas.
Una vez resuelta la resistencia en el Musa Dagh, Bagradian debe conformarse con asumir el mando militar; el mando supremo recae en el sacerdote del lugar, Ter Haigazun, hombre adusto y respetado por todos. Gabriel descubre en sí insospechadas condiciones para la jefatura y la organización, y será principalmente por el riguroso ejercicio de sus facultades y sus constantes desvelos, que los asediados -entre los cuales se cuentan mujeres, ancianos y niños- se apuntarán una breve sucesión de triunfos. Ahora bien, es su hijo Esteban quien debe sufrir lo peor del estigma del extranjero, del que no pertenece a la comunidad; los chicos de su edad se lo hacen saber continuamente. Por más que se esfuerce en ganarse su afecto y su respeto –y vaya que comete locuras para lograrlo–, siempre habrá una barrera infranqueable entre él y los indígenas del valle del Musa Dagh: “No eres de los nuestros”, parecen decir sus gestos, incluso sus omisiones. La situación carga con el signo de la fatalidad. ¿Será lo mismo para todos los asediados?
 *Franz Werfel (Praga, 1890 - California, 1945) fue uno de los más eximios cultores del estilo expresionista de la literatura germana, vigente aproximadamente entre 1910 y 1930. Su adhesión a esta corriente quedó plasmada en una celebrada obra poética y de teatro; a fines de los años veinte, Werfel comenzó a distanciarse de las tentativas experimentales asociadas con el expresionismo, volcándose gradualmente hacia un estilo más convencional. La novela que reseño, en efecto, remite al mejor realismo del siglo XIX, y nada en ella parece testimoniar la estirpe vanguardista de su autor. Da la impresión de que Werfel hubiese optado por desembarazarse de las sofisticaciones y búsquedas formales que uno puede atribuir a su período expresionista, privilegiando la fuerza de una historia en sí misma impactante. El resultado es una narración tan sobria como contundente, la que, antes que el heroísmo de las grandes proezas, enaltece la dignidad de la condición humana frente al intento de suprimirla.
*Franz Werfel (Praga, 1890 - California, 1945) fue uno de los más eximios cultores del estilo expresionista de la literatura germana, vigente aproximadamente entre 1910 y 1930. Su adhesión a esta corriente quedó plasmada en una celebrada obra poética y de teatro; a fines de los años veinte, Werfel comenzó a distanciarse de las tentativas experimentales asociadas con el expresionismo, volcándose gradualmente hacia un estilo más convencional. La novela que reseño, en efecto, remite al mejor realismo del siglo XIX, y nada en ella parece testimoniar la estirpe vanguardista de su autor. Da la impresión de que Werfel hubiese optado por desembarazarse de las sofisticaciones y búsquedas formales que uno puede atribuir a su período expresionista, privilegiando la fuerza de una historia en sí misma impactante. El resultado es una narración tan sobria como contundente, la que, antes que el heroísmo de las grandes proezas, enaltece la dignidad de la condición humana frente al intento de suprimirla.
Los restos de Franz Werfel yacen en el Memorial de Dzidzernagapert, el Monumento al Genocidio Armenio, sito en Ereván. Ahí reposan también las cenizas del pastor Johannes Lepsius.